 HidroRed
HidroRed 
EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS
DE LOS ACUÍFEROS CÁRSICOS COSTEROS EN UN SECTOR DEL LITORAL
NORTE HABANA- MATANZAS, CUBA.
Ernesto Rocamora Alvarez, Leslie Molerio León, Mario Guerra
Oliva y Julio C. Torres Rodríguez
Grupo de Aguas Terrestres del Instituto de Geofísica y Astronomía,
Calle 212 # 2906 e/ 29 y 31, La Lisa, Ciudad de La Habana, CP 11600, Cuba.
Telef. (537)2714331, 2710644; FAX (537)339497; Email:
rocamora@geoastro.inf.cu
RESUMEN
En los interfluvios de la franja costera entre el
poblado de Boca de Jaruco y la ciudad de Matanzas, se realizó un
análisis de detalle sobre la geología y geomorfología
de las formas superficiales y subterráneas de los relieves cársicos
y no cársicos. Los primeros resultados permitieron identificar las
particularidades de las circulaciones preferenciales en la zona no saturada
y la dinámica de las aguas subterráneas en la zona saturada.
Las características hidrogeológicas completaron los elementos
para una zonación de acuíferos y acuitardos interrelacionados,
sobre los que se valoraron los elementos que definen la vulnerabilidad
de cada uno de ellos, siguiendo la metodología de Molerio, (1997).
Como una segunda fase del análisis se determinaron
los tipos de contaminantes que pueden llegar al macizo, que según
las fuentes locales identificadas, están representados por los hidrocarburos
y gases acompañantes de los procesos de extracción y disposición,
así como de transportación por medio de un oleoducto que
cruza paralelo al eje longitudinal del territorio y la costa .
La integración de la dinámica de estos
elementos, considerando los patrones de carsificación y agrietamiento
dentro de la estructura de los macizos, tanto cársicos como no cársicos,
y las características locales de la zona no saturada, se establecieron
niveles de vulnerabilidad de los acuíferos y acuitardos, diferenciando
esta propiedad del macizo según el tipo de contaminante.
En general estos resultados son recomendados como
una herramienta para los estudios ambientales aplicados a los proyectos
donde exista la generación de efluentes contaminantes, para contribuir
a la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la industria del
petróleo en la región. Asimismo, los resultados permiten
optimizar los planes de contingencias y enfocar las principales medidas
mitigativas a los sitios de alto riesgo de derrames y alta vulnerabilidad
del macizo.
Introducción
La vulnerabilidad a la contaminación es una
propiedad intrínseca del sistema hidrogeológico y depende
de la forma en que su estructura geológica, relieve y los patrones
de drenaje, están interrelacionados y distribuidos espacialmente.
Ella define su capacidad de reacción ante la penetración
de sustancias nocivas al entorno, entendiendo por ello la asimilación,
transporte y descarga de contaminantes. Por ello, es una propiedad del
medio y resulta totalmente independiente a la naturaleza de la agresión.
La región de estudio está representada
por una franja costera de un ancho de 3-5 km, distribuida entre la localidad
de Boca de Jaruco, al Este de provincia La Habana, y el Oeste de la Bahía
de Matanzas (Fig. 1). En esta franja costera se han identificado diversas
características del relieve (cársico y no cársico),
que asociado con la estructura geológica local, van a ser fundamentales
en el análisis de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas
de los acuíferos y acuitardos en la región.
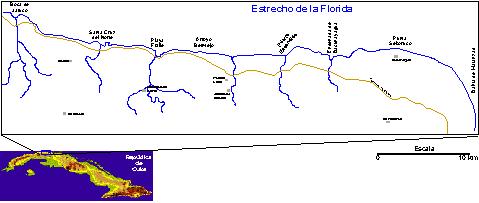
Figura 1- Ubicación de la región de estudio.
Caracterización general de
la estructura geológica y geomorfológica de la región
Para el agrupamiento en tres grandes complejos de las rocas
que yacen en los macizos de la región, se han utilizado patrones
más detallados que los puramente geológicos, integrando criterios
preliminares de estructura y agrietamiento (Fig. 2).
Las litologías carbonatadas, donde la presencia de formas cársicas
superficiales y subterráneas son un aspecto importante, y en las
cuales han sido intensos los procesos erosivo-corrosivos, se distribuyen
en una franja litoral de ancho irregular no menor de 1 km. Estas formaciones
geológicas están representadas por calizas organógenas,
amarillas, cremas hasta grises claras, muy fracturadas, de alta porosidad
y muy carsificadas, las cuales han sido agrupados en un complejo carbonatado
I. En esta zona las formas cársicas superficiales son abiertas debido
a la ausencia o poco espesor de las capas de sedimentos de cobertura y
suelos, por lo cual funcionan como conductores de las aguas superficiales
al acuífero, mientras que por sus dimensiones, condicionan una hidrodinámica
semejante a la de los canales o conductoras de gran diámetro.
El complejo carbonatado-terrígeno II, también
agrupa a rocas carbonatadas pero con un considerable contenido de material
terrígeno; este criterio de agrupación establece una alta
diversidad de materiales entre los que predominan las margas arcillosas,
aleurolitas y areniscas calcáreas, con intercalaciones de calizas
arcillosas, todas muy fracturadas. En estas rocas la carsificación
también es un aspecto importante, pero de menor desarrollo que en
el complejo I. En los macizos de las rocas más carbonatadas (margas
y calizas de la Fm. Cojimar y Universidad) se observan formas cársicas
superficiales semejantes a las de las rocas calizas. En profundidad este
fenómeno está menos desarrollado, debido a limitaciones en
su distribución espacial por las intercalaciones de rocas no carsificables,
no obstante la hidrodinámica local va a estar muy condicionada por
la relación entre los conductos cársicos y el agrietamiento.
El complejo de rocas efusivo-sedimentarias e intrusivas
III, es el que agrupa dos importantes grupos de litologías, una
representada por tobas, andesitas y pedernal, estratificadas, muy fracturadas
en su profunda zona de meteorización; y la otra por serpentinitas
y gabros, muy fracturados y alterados en la capa de intemperismo con un
espesor muy variable localmente.
Por último, las acumulaciones de sedimentos aluviales asociados
a los cauces de las corrientes fluviales principales de la región,
donde predominan las arenas arcillosas y las gravas con más de un
30% de finos, y cuyos espesores alcanzan localmente hasta 2 m.
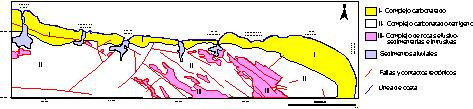
Figura 2- Distribución de los complejos de las rocas que
yacen en la región
En el relieve de la región, el rasgo costero
geomorfológico más notable es la presencia de ensenadas,
como la de Santa Cruz, Jibacoa, Canasí, Bacunayagua y las terrazas
marinas desarrolladas en sus interfluvios, aspectos muy relacionados con
la hidrodinámica superficial y subterránea.
En el interfluvio Boca de Jaruco – Santa Cruz del
Norte, las superficies geomorfológicas y terrazas marinas, se pueden
separar en una baja de un km de ancho y otra alta, separadas por un escarpe
abrupto. La superficie es bastante plana y está diseccionada solo
por la presencia de valles fluviales, estacionales, estrechos y pocos profundos.
En el interfluvio Santa Cruz del Norte – Playa Jibacoa,
la morfología es de tipo circular. Las superficies mas altas están
ubicadas al norte y en su centro presenta un valle fluvial estacional,
que drena al río Santa Cruz.
En el interfluvio Playa Jibacoa – Canasí, las terrazas marinas
están mejor representadas que en los anteriores. Es de destacar
que el relieve es no cársico, muy uniforme, sin complicaciones estructurales
significativas y solo es atravesado por varios arroyos intermitentes con
dirección norte.
En el interfluvio Canasí – Puerto Escondido-Bacunayagua,
las terrazas marinas bajas no tienen prácticamente ningún
desarrollo espacial, formadas por una estrecha franja, próxima a
la costa, e inmediatamente después se encuentra el escarpe abrupto
de las elevaciones cársicas costeras. Hacia el Sur de estas elevaciones,
se ubican un conjunto de valles fluviales y colinas bajas, que como un
gran “vaciado” aportan sus materiales y aguas superficiales hacia el norte
a través de las corrientes fluviales locales, las que han cortado
a las elevaciones cársicas con valles estrechos y profundos.
Hacia el Este, después de la ensenada de
Bacunayagua, la costa se redondea, por constituir la terminación
periclinal del bloque horst anticlinal neotectónico de Matanzas.
Su punto extremo septentrional esta determinado por Punta Seboruco y más
al Este comienza a producirse la inflexión paulatina que conduce
a la amplia boca de la Bahía de Matanzas, de origen estructural.
Características hidrogeológicas y regionalización
de acuíferos
En la región de estudio, las características
hidrogeológicas van a ser muy heterogéneas, dadas por la
capacidad de almacenaje de las rocas, la hidrodinámica de las aguas
subterráneas y los elementos de flujos preferenciales condicionados
por los patrones de circulación en cada acuífero.
Tabla I- Propiedades hidrogeológicas de los complejos de rocas
en la región
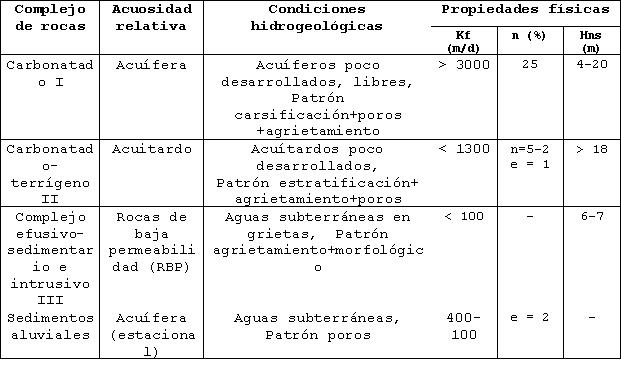
Kf- Coeficiente de filtración, n- Porosidad, e- Coeficiente
de porosidad, Hns- Espesor de la zona no saturada
Es de destacar que en general, la fuente de recarga
de estos macizos son las precipitaciones, que por la infiltración
llegan a formar parte de las aguas subterráneas. Este proceso está
muy dependiente de la capacidad de infiltración de cada macizo,
a partir de su permeabilidad, fracturación y litología.
De acuerdo a los patrones que van a condicionar la hidrodinámica
en cada complejo de rocas, el patrón fracturación–carsificación
es uno de los que más se destaca (Fig. 3), teniendo en cuenta
su papel hegemónico dentro de los acuíferos cársicos.
Este patrón ha sido estudiado (Rocamora, et al. 1997, Rocamora y
Portuondo, 1997) para la interpretación de la dinámica de
las aguas en acuíferos cársicos de montañas y de llanuras.
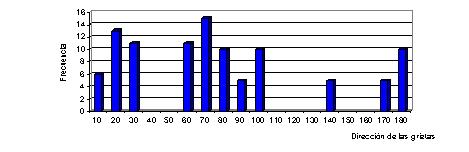
Figura 3- Distribución espacial del agrietamiento-carsificación
en el complejo I
En la región este patrón sigue un comportamiento
definido por cinco familias de grietas, que a su vez han condicionado la
dirección de los principales conductos cársicos en los macizos
carsificables. Para el complejo II, el agrietamiento y la escasa carsificación
establecen una relación como se muestra en la figura 4, definido
por cinco familias de grietas, donde se incluye la estratificación
como un elemento importante, y con un comportamiento general semejante
al complejo I. En los macizos terrígenos este agrietamiento también
establece patrones de circulación de las aguas subterráneas.
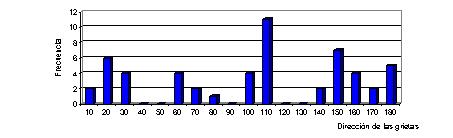
Figura 4- Distribución espacial del agrietamiento en el complejo
II
Por otro lado, el complejo de rocas de baja permeabilidad
presenta un patrón definido por el agrietamiento de las rocas y
la distribución espacial de los elementos morfológicos del
relieve (Fig.5). Los patrones de circulación de las aguas subterráneas
se diferencian de los complejos anteriores, en términos de geometría
de las estructuras y se incorporan elementos morfológicos del relieve,
dados por los escarpes erosivos, las discontinuidades tectónicas
y los paleocauces. En los trabajos de prospección hidrogeológica
en rocas de baja permeabilidad, realizados por Molerio, et al. (1997),
Rocamora, et al. (1998), Molerio, et al. (1998), se demuestra como estos
elementos estructurales de los macizos, tienen un nivel de importancia
considerable en la acuosidad de estas rocas, a la vez que establecen los
criterios principales para el dimensionamiento de la zona de protección
sanitaria de las fuentes de abasto y las zonas de alimentación de
los acuíferos.
En este complejo III, un análisis muy general
deja ver cuatro familias de grietas que resumen la distribución
de estos elementos, sin embargo, un estudio de detalle aportaría
otro significado al clasificar estos alineamientos.
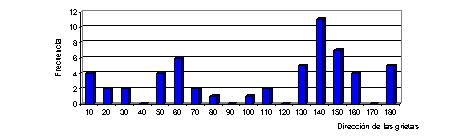
Figura 5- Distribución espacial del patrón agrietamiento-morfología
del relieve, en los macizos de rocas del complejo III
Otros indicadores de la evaluación de la vulnerabilidad
de las aguas subterráneas
La vulnerabilidad, como propiedad intrínseca
del sistema hidrogeológico, que depende de todos los elementos naturales
descritos para los macizos de la región, define su capacidad de
reacción ante la penetración de sustancias nocivas al entorno,
entendiendo por ello la asimilación, transporte y descarga de los
contaminantes.
En 1997, especialistas del Centro de Hidrología y Calidad de
las Aguas de Cuba, establecieron una aproximación a la sistematización
de una serie de indicadores (Molerio, 1997), los cuales cuantifican el
grado de vulnerabilidad de un determinado sistema, que se completa con
la caracterización del contaminante. Esta metodología ha
venido siendo aplicada a proyectos de obras con efluentes residuales tóxicos
o que pudieran generarse por accidentes, y es el caso que se presenta en
esta contribución.
A partir de estos criterios, para la región
de estudio se completó la caracterización de los indicadores
del Sistema en cuanto a la yacencia de capas de sedimentos de cobertura
y génesis de estos sedimentos, además de otros aspectos sobre
fluctuaciones de las aguas subterráneas y tipos de flujos (Torres,
et al. 1999, Rocamora, et al. 1999a y Rocamora, et al. 1999b). Asimismo,
las pendientes generalizadas de la superficie son hacia el mar (norte)
con ángulos entre 15-20º para el sector más al sur y
menores de 10º para la franja costera.
Sin embargo, es importante en estos estudios y la
caracterización del propio contaminante a partir de sus propiedades
físico-químicas. Un estudio de vulnerabilidad general es
aplicable a investigaciones regionales geoambientales, sin embargo a partir
de conocer las propiedades del contaminante se hace más efectivo
el estudio de vulnerabilidad y su alcance es más objetivo en cuanto
a llegar a identificar las soluciones locales.
Considerando el desarrollo de las industrias locales,
se han identificado dos elementos fundamentales como agentes contaminantes
de las aguas subterráneas, los hidrocarburos y los gases, los cuales
estarán almacenados en varios sectores de la región y además
serán transportados por oleoductos y gasoductos en distancias superiores
a los 15 km.
El hidrocarburo transportado tendrá una densidad de 0.98 g/cm3,
un API de 12.4 y un contenido de azufre de 6.36%. En el caso de la viscosidad,
es una propiedad variable de acuerdo con la temperatura:
a 20º C viscosidad de 16998.3
a 50º C viscosidad de 1217.7
a 80º C viscosidad de 279.9
Es importante considerar que la temperatura inicial
de bombeo desde los puntos de almacenaje será entre 75 y 85º
C, con una caída de temperatura de 12º C hasta el punto de
recepción, es decir, que la temperatura del hidrocarburo en el sistema
será de entre 65 y 85º C.
El caudal de hidrocarburo en el oleoducto será
de 100 m3/h, a través de tuberías de 14’’ que irán
enterradas a una profundidad de 1.5 m y en el caso del cruce de ríos,
la profundidad será de 2.0 m por debajo del lecho del cauce de los
mismos.
Vulnerabilidad del Sistema
Para detallar la vulnerabilidad del Sistema ante
contaminación por hidrocarburos, se consideraron los componentes
de la porosidad de grietas (ng) y a partir de ella la permeabilidad relativa
(kr) para mezclas de hidrocarburo-agua (caso crítico). Por otra
parte, se calculó el Espesor de la zona no saturada (Hnsm) que se
requiere para retener el volumen de contaminante y sus derivadas en el
ancho máximo de grietas crítico (fmc) por el cual puede fluir
este tipo de contaminante.
Considerando los resultados de estas primeras estimaciones y analizándolos
en el Sistema real, se obtuvo que en el caso de los complejo I y II, la
zona no saturada tenía un espesor suficiente para retener los hidrocarburos
que se derramaran directamente sobre la superficie, en un macizo con grietas
de fmc < 1 mm. Sin embargo, en estos macizos carsificados, muy heterogéneos,
difícilmente pueden encontrarse sectores con un dimensionamiento
de grietas homogéneos, pues contrariamente existe una gran diversidad
de conductos.
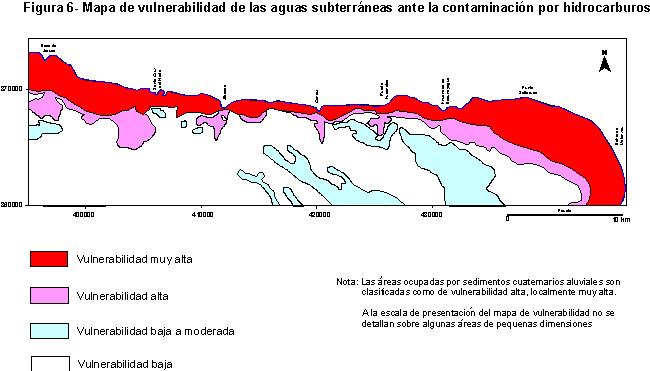
Teniendo en cuenta estos criterios, se determinó
que las zonas de yacencia de las rocas del complejo I (Fig. 6),
son de vulnerabilidad muy alta, con puntos críticos
representados por dolinas cársicas que como sumideros absorben las
aguas superficiales, que por amplios conductos llegan al acuífero
y de luego al mar.
En esta zona los niveles de retención del contaminante son bajos,
y durante los ciclos de saturación se lava el contaminante residual
por efecto de la humectabilidad de las sustancias.
Siguiendo este criterio, dentro del complejo II de rocas carbonatado-terrígenas
se han identificado dos zonas de diferente vulnerabilidad (Fig. 6).
Una zona de vulnerabilidad alta, distribuida inmediatamente
al sur del complejo I, paralela a este, donde a pesar de yacer rocas con
una cierta componente terrígena, están carsificadas y estos
conductos hidráulicamente se conectan a los de las rocas cársicas
del complejo. Por otra parte, existen en esta zona formas cársicas
superficiales, con funcionamiento similar a los descritos.
Este análisis, se deriva de observaciones
de detalle, pues a la vez que se discuten estos elementos del Sistema,
también se consideran que existen macizos con grietas de fmc <
1 mm. Otros autores han propuesto que estas zonas se clasifiquen como de
vulnerabilidad moderada con puntos de alta, pero consideramos que a esta
escala de trabajo no representan todos los elementos necesarios.
La otra zona dentro del mismo complejo II es hacia
la parte sur, donde las rocas tienen una componente terrígena mayor,
aquí la vulnerabilidad es baja, a pesar de considerar que las superficies
son más inclinadas y hacia zonas al norte.
Para la zona de yacencia de las rocas del complejo III la vulnerabilidad
es baja con tendencia a moderada, debido a el poco espesor de la
zona no saturada y el poco desarrollo de sedimentos de cobertura (Fig.
6). En estas zonas es común encontrar canteras de extracción
de materiales de construcción, lo que aumenta la vulnerabilidad
local de estos Sistemas.
El tratamiento integral de todos los indicadores y elementos que influyen
en el grado de vulnerabilidad de las aguas subterráneas, es un aspecto
muy dependiente de la capacidad de interpretación de los especialistas
y el correcto tratamiento que le den a la información base. En la
figura 7 se muestra de manera general la curva de retención de los
hidrocarburos en la zona no saturada de los macizos de rocas del complejo
I y II, considerando que el avance del frente de contaminación no
se produce por conductos cársicos de amplio diámetro, sino
por el agrietamiento del macizo. Este gráfico demuestra la importancia
de un análisis integral, con observaciones de detalle en el levantamiento
de campo, para evitar una mala interpretación de las vías
de circulación del Sistema, aspecto muy frecuente en zonas cársicas.
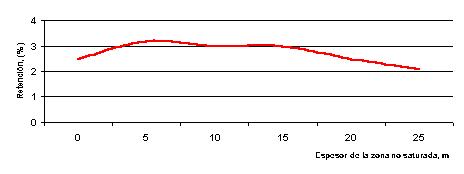
Figura 7- Curva de retención de saturación de hidrocarburo
en la zona no saturada de los macizos con rocas de los complejos I y II
Otro aspecto muy importante para el análisis
de este tipo de contaminación por hidrocarburos a elevada temperatura,
es la dispersión de los gases acompañantes que se generen
durante el avance de la contaminación.
Este análisis puede tener muchas fases de acuerdo a diferentes
condiciones de estado, sin embargo a modo de generalización se puede
presentar el caso más crítico de este proceso, cuando se
produzca una mezcla gas-agua y que por las vías del agrietamiento
o conductos cársicos llegue hasta las aguas subterráneas.
Para cuantificar este proceso, también se utilizan modelos matemáticos,
basados en establecer una curva de retención trifásica del
contaminante (gas-agua-roca), es decir, que se tienen en cuenta todos los
elementos que toman parte en el proceso.
En la figura 8, se muestra la curva de retención para las rocas
donde las grietas están colmatadas o el ancho de las fracturas es
muy pequeño, caso de los acuitardos carbonatado-terrígeno
y efusivos-sedimentarios e intrusivos. Como se observa la retención
del gas puede llegar a ser hasta de un 26% de su volumen inicial, a los
20 m de profundidad, es decir, que en las zonas con estas características
las aguas subterráneas pueden recibir esta concentración
de gases como contaminantes.
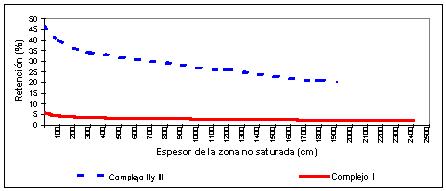
Figura 8- Curva de retención gas-agua para las rocas en la
región
Asimismo, esta curva para el caso de los complejos
carbonatados cársicos, donde las dimensiones de los conductos y
grietas funcionan como canales y permiten la liberación libre del
gas en el agua que transita por la zona no saturada, indica que ya a los
4 m de profundidad (áreas litorales) la retención del gas
no alcanza el 4% del volumen inicial. En las áreas más altas,
donde la zona no saturada llega a los 25 m de espesor, la retención
del gas es solo del 2,5%.
En resumen, para el caso de mezclas de gas-agua, las zonas de rocas
terrígenas con agrietamiento serán un medio de confinamiento
de este contaminante facilitando su avance relativo por la zona no saturada
hacia las aguas subterráneas. Este proceso tiene otros elementos
de peso relacionados con la litología, estratificación y
buzamiento que pueden condicionar su retardo o acelerarlo. Asimismo, en
las zonas cársicas se establece una dispersión del gas y
su liberación, sin embargo es común encontrar trampas donde
este contaminante queda retenido por largo tiempo, cambiando las condiciones
de intercambio con el agua, o dando paso a otras formas de contaminación
de este medio cársico.
Consideraciones finales
Es importante destacar que desde el punto de vista
de aprovechamiento de los recursos de aguas subterráneas en la región,
estas no representan interés regional, solo para consumidores locales.
No obstante éstas son la única fuente de agua potable de
la mayor parte del territorio. Sin embargo, existen muy diversos ecosistemas
que tienen su sustento sobre la presencia y calidad de las aguas subterráneas,
principalmente hacia la franja norte costera.
Por otra parte, el desarrollo turístico regional
es fundamentalmente sobre los elementos paisaje costero, mar y sus componentes
naturales, los cuales a su vez están muy relacionados al elemento
de las aguas subterráneas y su calidad. Esta relación hace
que a partir de los criterios de vulnerabilidad determinados, se condicionen
una serie de acciones sobre el Sistema regional a tener en cuenta en el
ordenamiento territorial.
La vulnerabilidad del Sistema es desde baja a muy
alta, lo que sugiere acciones dirigidas a los puntos críticos de
dispersión de la contaminación hacia las aguas subterráneas,
e incluso sugiere acciones muy locales en caso de la franja costera donde
abundan las formas cársicas superficiales.
Bibliografía
§ Molerio León, L. (1997): Vulnerabilidad a la contaminación;
en Antigüedad. I.; M. Arellano; M.L. Calvache; M.V. Esteller; J.R.
Fagundo; M.A. Gómez; A. González; A. González; J.
Gutiérrez; H. Llanusa; M. López; L.F. Molerio; T. Morales;
I. Morell; I. Mugerza & A. Pulido “Curso Avanzado sobre Contaminación
de Aguas Subterráneas. Monitoreo, Evaluación, Recuperación”.
2 vols., Castellón, pp 4.103-4.123.
§ Rocamora Alvarez, E; Guerra Oliva, M y Flores Valdés,
E (1997): Factores morfoestructurales e intrusión marina en acuíferos
carbonatados. Caso de estudio Cuenca Sur de la Habana; en Arellano,
D.M; Gómez-Martín, M.A. y Antigüedad, I “Investigaciones
Hidrogeológicas en Cuba”, País Vasco, España. pp 175-186.
§ Rocamora Alvarez, E. y Portuondo López, Y. (1997): Relaciones
y particularidades de la fracturación y la carsificación
en la Sierra de los Organos. Pinar del Río. Cuba; en Arellano,
D.M; Gómez-Martín, M.A. y Antigüedad, I “Investigaciones
Hidrogeológicas en Cuba”, País Vasco, España. pp 155-164.
§ Molerio León, L. F; Guerra Oliva, M. G; Rocamora Alvarez,
E; Flores Valdés, E y Nuñez Laffitte, M (1997) “Prospección
hidrogeológica en rocas de baja permeabilidad en Cuba. Resultados
de la aplicación de técnicas geomatemáticas y geometría
del fractal” en Yélamos, J.G. y Villarroya, F. “Hydrogeology
of hard rocks. Some experiencies from Iberian Peninsula and Bohemian Massif”.
A.I.H. G.E. pp 79-87.
§ Rocamora Alvarez, E; Molerio León, L; Guerra Oliva, M;
Flores Valdés, E; (1998) “La Prospección hidrogeológica
en rocas duras fisuradas. Aplicación en la región Central
de Camagüey, Cuba”. Revista de Ciencia y Tecnología, Nicaragua.
§ Molerio León, L. F; Guerra Oliva, M. G; Flores Valdés,
E y Rocamora Alvarez E. (1998) “Hydrogeological exploration with geomathematical
tools in karstic and fissured non-karstic acuifers”. en A. Iván
Johnson and Carlos A. Fernández-Jáuregui “Hydrology in the
humid environment”. IAHS Publication 253, pp 337-345.
§ Torres Rodríguez, J.C; M.G. Guerra Oliva, L.F.
Molerio León y E. Rocamora Alvarez (1999): Características
Hidrogeológicas del área de las Instalaciones en tierra del
Yacimiento Puerto Escondido. Informe técnico, Archivo GAT.
§ Rocamora Alvarez, E; J.C. Torres Rodríguez; M.G. Guerra
Oliva y L.F. Molerio León (1999a): Características Hidrogeológicas
del área del trazado del Oleoducto Puerto Escondido-Matanzas. Informe
Técnico, Archivo GAT.
§ Rocamora Alvarez, E; J.C. Torres Rodríguez; M.G. Guerra
Oliva y L.F. Molerio León (1999b): Características Hidrogeológicas
del área del trazado del Gasoducto Boca de Jaruco-Puerto Escondido.
Informe Técnico, Archivo GAT.